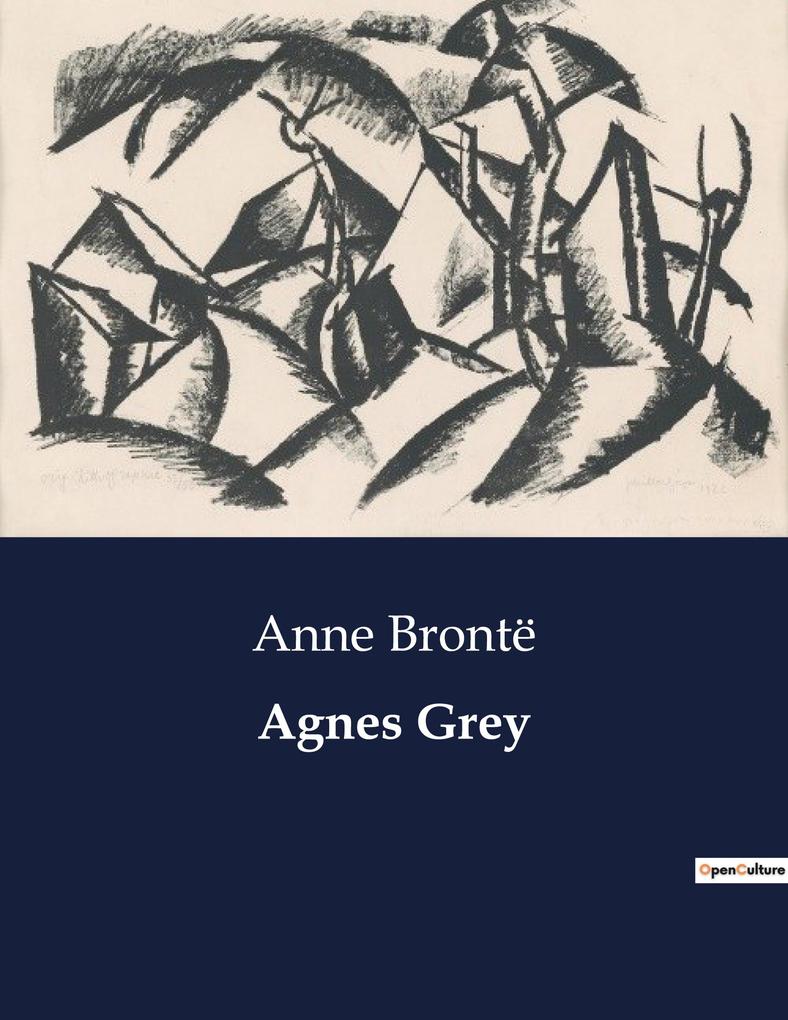
Zustellung: Di, 26.11. - Do, 28.11.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Todas las historias verdaderas contienen una enseñanza aunque en ocasiones el tesoro sea difícil de encontrar y, una vez encontrado, resulte tan insignificante que el fruto seco y arrugado apenas compense el trabajo de romper la cáscara. Sea o no éste el caso de mi historia, no soy la persona más apropiada para juzgarlo. A veces creo que ésta podría ser de cierta utilidad para algunas personas, entretenida para otras, pero el mundo debe juzgarlo por sí mismo: protegida por mi propia oscuridad, por el paso de los años y por algunos nombres ficticios, me arriesgo sin miedo a exponer abiertamente ante el público lo que no me hubiese atrevido a revelar al amigo más íntimo. Mi padre era un clérigo del norte de Inglaterra, merecidamente respetado por todo aquel que le conocía; había vivido con bastante holgura en su juventud gracias a una modesta renta y a una cómoda y pequeña casa de su propiedad. Mi madre, que se casó con él en contra de los deseos de su familia, era la hija de un caballero, y una mujer de carácter. En vano le recordaron que, si se convertía en la pobre mujer de un rector, debería prescindir de su carruaje, de su doncella y de todos los lujos y comodidades propios de la riqueza, que para ella eran casi indispensables. Un carruaje y una doncella eran cosas muy convenientes, sí, pero, gracias a Dios, tenía pies para caminar y manos para atender sus propias necesidades. Una casa elegante y jardines espaciosos no eran bienes despreciables, pero prefería vivir en una casa rústica con Richard Grey que en un palacio con cualquier otro hombre del mundo.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. April 2023
Sprache
spanisch
Seitenanzahl
156
Reihe
Littérature d'Espagne du Siècle d'or à aujourd'hui
Autor/Autorin
Anne Brontë
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
254 g
Größe (L/B/H)
220/170/9 mm
Sonstiges
Paperback
ISBN
9791041936939
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Agnes Grey" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









